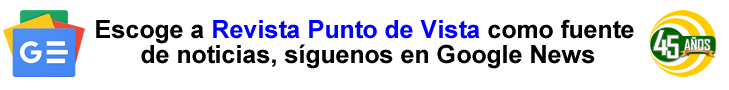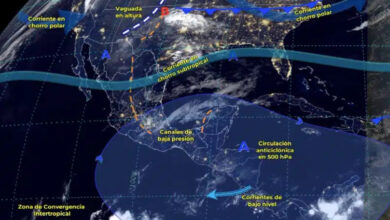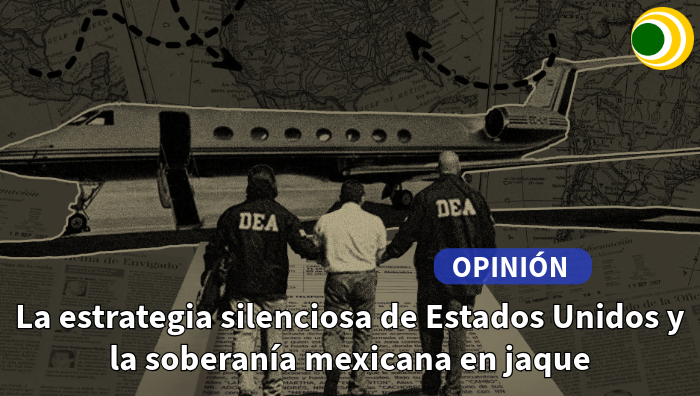
MRS / Revista Punto de Vista / 13 de Mayo 2025
Los recientes movimientos de las autoridades estadounidenses en torno a los cárteles mexicanos han encendido las alarmas. Primero, la supuesta captura de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, y luego la recepción de 17 miembros de la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán —tras el acuerdo de Ovidio Guzmán para declararse culpable— revelan un patrón inquietante: todo se ha ejecutado sin coordinación con el gobierno mexicano. La frase coloquial “no dan paso sin huarache” resuena aquí como una advertencia: algo se teje entre bambalinas, y México parece quedar al margen de un juego donde, paradójicamente, es protagonista.
La falta de notificación previa a México no es un detalle menor. Viola principios básicos de cooperación bilateral y derecho internacional, especialmente en casos que involucran extradiciones o operativos transfronterizos. Desde la época de Felipe Calderón, la extradición de capos como el propio Chapo Guzmán se manejó bajo acuerdos formales, aunque con fricciones. Hoy, sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta un escenario distinto: acciones unilaterales de Washington que sugieren una desconfianza creciente hacia las instituciones mexicanas o, peor aún, un cálculo geopolítico donde México es visto como un territorio de intervención, no como un socio.
La hipótesis más inmediata es que Estados Unidos está construyendo un caso jurídico de alto impacto contra el Cártel de Sinaloa, utilizando testimonios de familiares y colaboradores cercanos a Ovidio Guzmán. La entrega de familiares podría ser parte de un trueque por protección, reducción de condenas o información estratégica. Sin embargo, la opacidad del proceso genera dudas: ¿por qué excluir a las autoridades mexicanas?
Una posibilidad es que Washington pretenda evitar filtraciones o injerencias políticas, dada la histórica corrupción en las fuerzas de seguridad mexicanas. Pero también hay un trasfondo: Estados Unidos ha incrementado su presión contra el fentanilo, responsable de decenas de miles de muertes anuales en su territorio. Controlar a los actores clave del narcotráfico —ya sea mediante acuerdos encubiertos o extorsiones veladas— podría ser parte de una estrategia para frenar el flujo de drogas, aunque sea a costa de la soberanía mexicana.
Estas acciones no solo erosionan la confianza entre ambos gobiernos, sino que alimentan un nacionalismo antiestadounidense en México, ya latente por décadas de intervencionismo. El gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha priorizado la “paz”, ahora enfrenta un dilema: denunciar el unilateralismo de Trump o guardar silencio para no escalar tensiones.
Pero el verdadero peligro es que, al marginar a México, Estados Unidos podría estar sembrando las semillas de un conflicto mayor. Los cárteles, ante la presión externa, podrían fragmentarse en células más violentas o buscar alianzas con otros actores globales —como grupos asiáticos o europeos— para mantener sus mercados. Además, la falta de coordinación dificulta operativos futuros y aumenta el riesgo de choques entre agencias de ambos países.
El momento exige una explicación clara de Estados Unidos. Si sus acciones responden a una estrategia antinarcóticos legítima, la coordinación con México no sólo es ética, sino práctica: el crimen organizado es un monstruo binacional que no se derrota con desconfianzas. Si, por el contrario, hay intereses ocultos —ya sea electorales, económicos o de inteligencia—, el gobierno mexicano debe reclamar con firmeza su lugar en la mesa.
México no puede ser tratado como patio trasero ni como campo de batalla. La lucha contra el narcotráfico requiere alianzas, no imposiciones. Como dice el refrán: “Si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado”. Estados Unidos parece haber elegido la primera opción. Ojalá no sea un camino hacia el abismo.