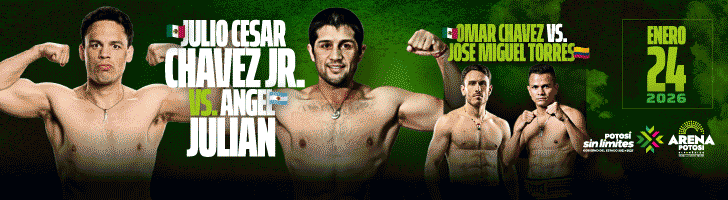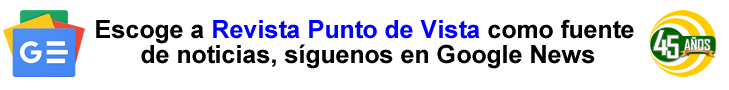Mire usted, le cuento que a veces me siento aquí, en la sillita de la entrada, con el mandil ya remendado más veces que promesa de campaña y el café enfriándose porque una se queda ida. Y es justo ahí, cuando el silencio se acomoda solito, que me da por acordarme del México que se nos fue. No el México de postal, no ese de “todo era perfecto”, porque no, también había carencias, corrupción, injusticias y silencios bien incómodos. Pero era un México distinto, con otro ritmo, con otra forma de vivirnos la vida.
En los setenta y ochenta una sentía que el país era más chiquito, como si todos cupiéramos en el mismo barrio, aunque ya éramos un montón. Nomás para darnos una idea: en 1980 México tenía poquito menos de 67 millones de habitantes. Hoy somos muchos más, pero no necesariamente más juntos ni más unidos. Antes la vida se hacía afuera: en la banqueta, en la tienda, en la escuela, en el mercado. Los niños jugaban canicas, trompo, resorte, chinche al agua, bote pateado o a las escondidas; las mamás se gritaban la receta del mole de olla desde la ventana; y el chisme —bendito chisme— era de frente, con ojos, con un “¿cómo estás?” de a deveras.
La tecnología no nos traía agarrados del pescuezo. Había radio, televisión y teléfono… el que tenía, claro. No era ese aparato que hoy trae a la gente con la cabeza agachada, como si anduvieran buscando una moneda perdida en el piso. Ahora la vida se nos va en pantallas: la comida se enfría porque “nomás tantito”, la plática se corta por un “ya viste”, y hasta las penas parecen necesitar seguidores para existir. No es que la tecnología sea mala; es que se nos metió a la casa sin tocar la puerta y ya hasta nos anda moviendo los muebles.
La escuela también era otra cosa. Había disciplina, sí, a veces hasta de sobra; pero también había respeto por el salón como lugar serio. El maestro era maestro, con autoridad. Eso de “estudia para que seas alguien” sonaba posible. Hoy los jóvenes se parten el lomo estudiando y, aun así, se topan con un país donde el mérito no siempre alcanza, donde el trabajo formal no siempre llega y donde el futuro se siente como una puerta dura que no abre fácil.
En el papel, la educación creció como nunca: cada vez más jóvenes llegan al bachillerato. Pero en la vida real la pregunta no es cuántos entran, sino cuántos aprenden, cuántos terminan y cuántos logran un camino digno sin que la violencia, la pobreza o la desesperanza les muevan el piso.
De la salud también se hablaba distinto. No digo que fuera perfecta; también había filas, carencias y doctores rebasados. Pero existía una sensación, aunque fuera medio ingenua, de que el país iba pa’ delante. Hoy vivimos más años, sí, pero no siempre vivimos mejor. Porque una cosa es estirar la vida y otra muy distinta es estirar la tranquilidad.
Y luego está lo que no se puede tapar con discursos bonitos: la seguridad. Antes el narco existía, sí, pero no era esa presencia tan descarada que hoy se mete en la plática diaria, en las noticias, en los negocios y en los miedos. Hoy la violencia se volvió lenguaje. Y lo peor no es solo el número de muertos, es que ya nos acostumbramos a que el dolor se vuelva paisaje y el miedo rutina.
En política también era otro México. Había estabilidad, pero también control. Luego vinieron las crisis, las devaluaciones, la deuda, decisiones que marcaron a generaciones enteras. Desde entonces, como que el país aprendió a vivir apretando los dientes, y la verdad es que no los hemos aflojado del todo.
Pero no todo era oscuridad. Había solidaridad. La gente se organizaba cuando el gobierno no alcanzaba. El “yo te ayudo” sin factura ni foto. Ese México existía y todavía existe, pero hoy lo traemos bien cansado, como quien carga costales de problemas que no se acaban: inseguridad, desigualdad, desconfianza, polarización y una prisa rara que no nos deja ni respirar a gusto.
Hoy todo está a un clic: la información… y también la mentira. Antes hasta para pelearse había tiempos; ahora se bloquea, se insulta y se etiqueta. Estamos más conectados que nunca, pero también más solos que nunca.
Por eso cuando digo “el México que se nos fue”, no lo digo para pedir que regrese igualito. Lo digo porque extraño cosas que valían oro y hoy escasean: la tranquilidad de dejar a los niños jugar en la calle sin traer el corazón en la mano; la convivencia sin pantallas; la confianza básica en el vecino; el respeto mínimo cuando no se piensa igual; el pudor de los violentos que antes, por lo menos, no se pavoneaban.
Ese México no va a regresar. El tiempo no da marcha atrás. Y lo que viene también va a cambiarlo todo: la inteligencia artificial, el trabajo, el clima, las ciudades, la política, la corrupción, la seguridad. Vamos pa’ otro país, nos guste o no.
Yo no escribo esto para llorar nomás por llorar. Lo escribo para recordar que el progreso no es traer el celular más nuevo, sino poder caminar sin miedo. Que no sirve de nada vivir más años si los vivimos encogidos. Y que lo que se pierde por descuido, luego ya no se recupera ni con nostalgia.
Y aquí, con mi café ya frío, se lo digo bien clarito y sin rodeos: el México que se nos fue no va a regresar nunca. Pero el México que nos toca… todavía está a tiempo de no perder lo que queda. Si es que, de veras, nos importa.
Mientras sigo sentada en la sillita de la entrada, extrañando a ese México que ya nunca va a regresar.
Doña Carmen
Ciudadana que aprendió que la memoria no es para vivir del pasado, sino para no volver a cometer los mismos errores.