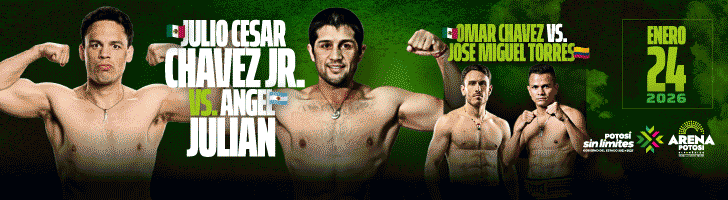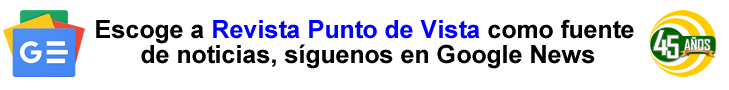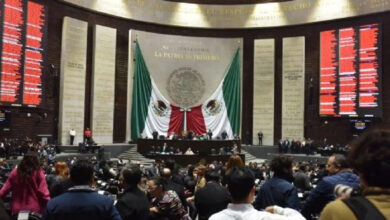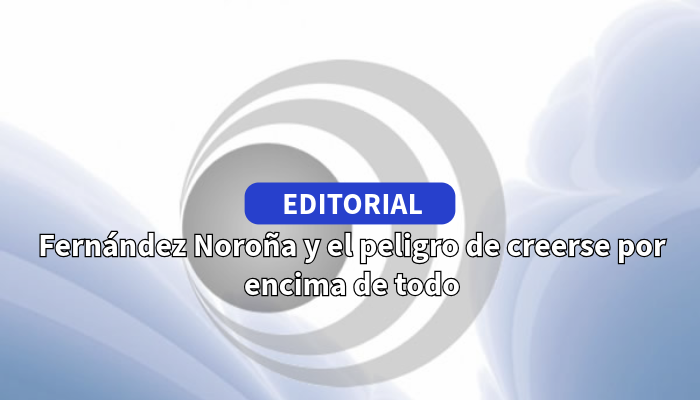
Gerardo Fernández Noroña, senador del Partido del Trabajo, ha sido un personaje polémico en la política mexicana, conocido por sus discursos encendidos y sus posiciones radicales. Sin embargo, sus recientes declaraciones en torno a la reforma judicial han llevado la retórica a un nivel preocupante, sugiriendo que ni siquiera “Dios Padre encarnado” podría detener los cambios que se están impulsando. Al parecer, Noroña ha caído en la trampa de la arrogancia, esa que envenena a quienes ostentan el poder y los hace creer que están por encima de todo, incluso de la Constitución y de lo divino.
En su postura, Fernández Noroña parece haber olvidado que la política es el arte de servir al pueblo y respetar las leyes que nos rigen. El creerse con el poder absoluto, respaldado por una mayoría legislativa, es un error histórico que hemos visto repetirse en diferentes latitudes y épocas. Esta arrogancia, alimentada por la creencia de que el poder es indestructible, suele llevar a los políticos a caer desde lo más alto. Ya hemos sido testigos de cómo quienes suben demasiado rápido a la cima del poder, al creer que pueden actuar sin límites, terminan perdiendo el control.
La idea de que ninguna fuerza, ni siquiera divina, puede frenar sus decisiones no solo es una blasfemia, sino una clara señal de que Noroña ha perdido de vista los principios democráticos y constitucionales que deben guiar a cualquier servidor público. Esta soberbia que emana de su discurso no es nueva en la historia de los políticos; cuando alguien se cree intocable, el resultado siempre es el mismo: la caída es inevitable. ¿Cuántos líderes arrogantes han perdido el rumbo, pensando que el poder que ostentan les da una especie de inmunidad? Pero el poder, como bien se ha dicho, es efímero.
Noroña, al subirse a ese “ladrillo” del que se ha mareado, olvida que el poder es una herramienta peligrosa. Si se utiliza con humildad, puede ser un motor para el cambio positivo. Si se maneja con soberbia y desdén por las leyes y el respeto, transforma al hombre en una bestia. Como bien dice el proverbio, “Dale un hueso a un perro, y siempre lo aceptará. Dale poder a un hombre, y se convertirá en una bestia.” En este caso, Noroña parece estar en el proceso de perderse a sí mismo, embriagado por la sensación de omnipotencia que le otorga su mayoría en la cámara.
Lo que Fernández Noroña parece no comprender es que la historia está llena de lecciones sobre las consecuencias de esta arrogancia. Subir rápido y sin control solo garantiza una caída estrepitosa. Y cuando eso suceda, quienes lo observen desde abajo estarán ahí, no para gozar en la caída, sino para recordar que nadie, por más poder que tenga, está por encima de las leyes, ni mucho menos de lo divino.
En tiempos como estos, en los que México enfrenta desafíos políticos y sociales importantes, necesitamos líderes que entiendan la responsabilidad que conlleva el poder, que respeten la Constitución y que no se olviden de que la soberanía reside en el pueblo, no en una mayoría temporal ni en las pasiones del momento. Fernández Noroña, al creer que puede manipular el sistema a su antojo, está jugando un juego peligroso del que pocos salen airosos.
Y si en algún momento, después de esta borrachera de poder, Noroña se ve obligado a pedir perdón, ya sea a Dios o al pueblo, la lección será clara: el poder mal manejado siempre se cobra su factura, y en política, esa factura suele ser la pérdida de todo lo que se creyó tener.