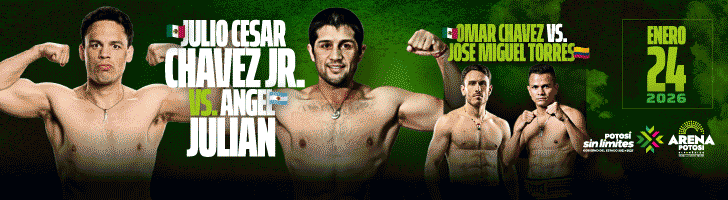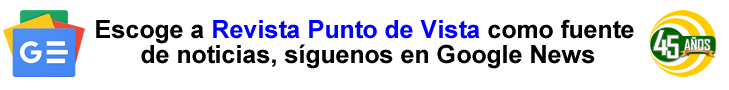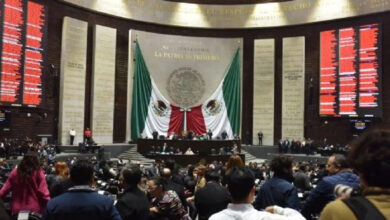MRS / Revista Punto de Vista / 09 de Abril 2025
La reciente confrontación entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y colectivos de madres de víctimas de feminicidio y desaparición revela una brecha profunda en la narrativa oficial mexicana frente a la realidad que viven miles de familias. Mientras el legislador insistió en que en México no existen desapariciones forzadas “sistemáticas o generalizadas”, tal como lo señala el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, las voces de Adriana Gómez, Liliana Pérez Gutiérrez y decenas de madres resonaron en el mismo Senado para recordar que, detrás de los datos, hay rostros y nombres que el Estado no ha sabido —o querido— proteger.
Fernández Noroña, figura clave de Morena, descalificó el informe de la ONU bajo el argumento de que no refleja la “verdad” mexicana. Sin embargo, su postura choca con cifras concretas: solo en Chiapas, organizaciones civiles documentan más de 2,200 desaparecidos, muchos de ellos con patrones que sugieren la participación de autoridades locales o grupos criminales con complicidad estatal. Además, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, México acumula más de 100,000 desaparecidos desde 1964, un número que crece día a día.
El Comité de la ONU, tras visitar el país en 2021, advirtió que las desapariciones en México no solo son masivas, sino que persisten por la “tolerancia” de instituciones hacia grupos violentos y la impunidad estructural (99% de los casos sin resolver). La respuesta oficial, sin embargo, fue un “extrañamiento” contra Olivier Frouville, presidente del Comité, aprobado por la mayoría morenista. Esta medida, más que un diálogo constructivo, parece un intento por silenciar críticas incómodas.
Las palabras de Adriana Gómez, del colectivo Madres en Resistencia, resumen la paradoja: “Si es sistemática, porque está ocurriendo todos los días”. Liliana Pérez narró cómo sus dos hijos —uno de ellos menor— fueron arrebatados de su hogar en Chiapas, un caso que refleja la mezcla de violencia criminal y abandono institucional. Estas historias no son anomalías: según el informe La Guerra Invisible (2023) de Data Cívica, el 40% de las desapariciones ocurren en entornos donde hay presencia policial o militar.
El feminicidio, por su parte, mantiene a México en alerta: 10 mujeres son asesinadas diariamente, y solo en 2022 se registraron 3,754 muertes violentas de mujeres. Para las madres, la desaparición y el feminicidio son dos caras de una misma crisis: la de un sistema que normaliza la violencia de género y la incapacidad para garantizar justicia.
La postura de Noroña no es aislada. Es parte de una tendencia gubernamental que, ante críticas externas, opta por el nacionalismo discursivo antes que la autocrítica. Si bien es válido cuestionar metodologías de organismos internacionales, hacerlo sin presentar evidencia contundente —y frente a testimonios tan crudos— resulta insensible y contraproducente.
México firmó en 2008 la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, comprometiéndose a prevenir y sancionar estos crímenes. Negar su carácter sistemático no solo contradice dichos acuerdos, sino que debilita la confianza en instituciones ya fracturadas. Como señala la abogada Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia, “la falta de reconocimiento impide diseñar políticas públicas efectivas”.
El conflicto no se reduce a un debate semántico. Hablar de “sistematicidad” no es un adjetivo trivial: implica que las desapariciones responden a estructuras de poder que las permiten o facilitan. Reconocerlo sería el primer paso para atacar raíces como la colusión entre autoridades y crimen organizado, la militarización fallida de la seguridad pública, o la crisis de fiscalías y forenses.
Las madres, mientras tanto, no piden solo palabras. Exigen acción: localizar a sus hijos, procesar a los responsables, y que el Estado asuma su deuda histórica. Su lucha, como la de colectivos como Buscando Justicia o Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, es un recordatorio de que, en México, la verdad duele, pero su negación mata dos veces.
En un país donde la desaparición se ha vuelto cotidiana, escuchar a quienes sufren sus consecuencias no es opcional: es una obligación ética y política. El Senado, lejos de desestimar informes internacionales, debería convertirse en el primer espacio para amplificar esas voces, no para acallarlas. La dignidad de las víctimas, y la credibilidad de México, están en juego.